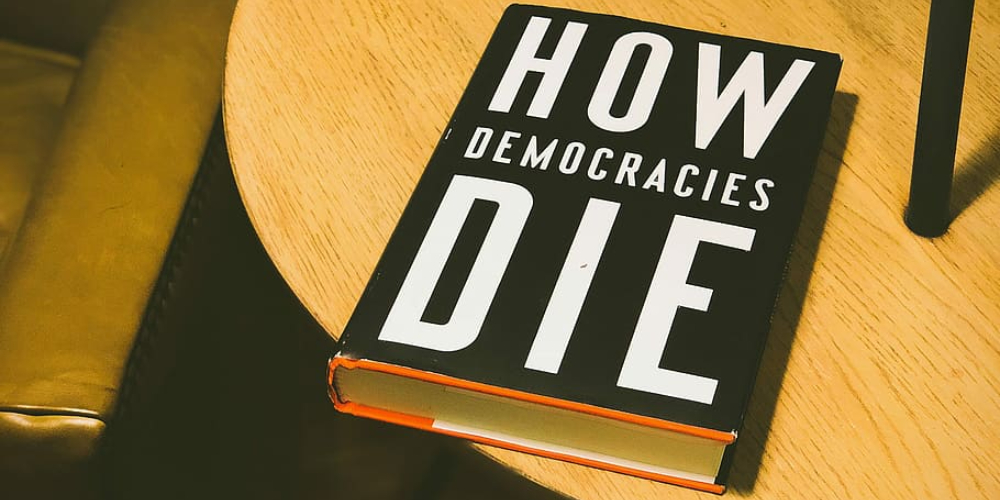
A los populistas como Andrés no les gusta la democracia
junio 30, 2020Al igual que la democracia es, desde el punto de vista contemporáneo, la mejor forma de gobierno casi por consenso universal, sin que lo dicho sea visto como un sesgo o parcialidad de las Ciencias Sociales, el populismo es teóricamente un fenómeno que afecta a los sistemas políticos, específicamente a las democracias, sin que ello tampoco represente falta de imparcialidad, ni mucho menos afirmaciones precisamente despectivas.
El populismo es y existe, y ninguna arista de la teoría política tiene elementos suficientes para sustentar que es benéfico para las sociedades, ni mucho menos para las democracias; al populismo hay que estudiarlo y tratarlo como lo que es: una amenaza ¿Amenaza? Mejor dicho, una realidad que hoy a todas y a todos perjudica.
Resulta increíble que exista quien diga que ciertas figuras políticas no son populistas o, peor aun, que en un sentido ridículo afirmen que el ser populistas no los hace personajes que afecten a nuestros sistemas políticos. Si bien, lo anterior resulta incrédulo, resulta aún más cuando este tipo de comentarios provienen de científicos sociales, quienes se supone deberían conocer las principales teorías y acepciones del término.
Son muchas las sólidas afirmaciones teóricas que describen y explican qué es el populismo, y con las cuales debería ser suficiente dejar de lado el debate sobre si López Obrador es un político populista o no, pues su actuar diario lo evidencia.
En su libro How democracies die? Levitzky y Ziblatt afirman que los políticos populistas suelen: ser figuras antisistema, autodenominarse la voz y voluntad del pueblo, estar en constante guerra contra las llamadas élites corruptas y negar la legitimidad de los partidos tradicionales al señalarlos como antidemocráticos. Así pues, aunque suene recio, escabroso y muy familiar, ello no es lo peor; dichos autores añaden que cuando los líderes populistas asumen el poder por la vía legal y legítima de la democracia, estos acostumbran a asaltar las instituciones democráticas.
Lo anterior, hace un par de años podría haber parecido lejano, pero lamentablemente ya parece ser una realidad en nuestro país. Si bien, el expresidente Vicente Fox pudo haber sido catalogado como populista, con base en varios argumentos teóricos, éste nunca atentó contra instituciones democráticas, al contrario, en su administración nacieron el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); se potencializó el Servicio Profesional de Carrera en el sector público y se sentaron las bases para un servicio de salud universal. Desde la mirada de Vallespín, Fox habría sido un populista de adjetivo y no de sustantivo.
Contrario al expresidente panista de discurso fácil, hoy tenemos a un presidente que, más allá del discurso fácil, ha hecho hasta lo imposible por debilitar y, en su caso, destruir las instituciones – imperfectas – de la democracia mexicana.
Es sumamente complicado sustentar que los Poderes Legislativo y Judicial hoy no tienen estrechos vínculos con el Ejecutivo federal; peor aún es el caso de instituciones democráticas que nacieron a finales del siglo pasado o inicios de éste y que se han violentado durante esta administración: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde la titular fue impuesta por triquiñuelas y fraudes en el Legislativo, al punto de reconocerse la necesidad de repetir el proceso, igualmente violentado; la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; de manera reciente la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, únicamente porque el presidente desconocía que la misma existía; en su momento los golpes contra el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pues al presidente no le conviene la medición ni mucho menos la difusión de la pobreza; mientras en las últimas semanas ha vuelto a cuestionar y despotricar contra el Instituto Nacional Electoral, a quien nunca ha cuestionado cuando ha ganado las elecciones, pero contra el primero que arremete cuando busca empezar a poner en duda la credibilidad institucional, como hoy ya lo hace con miras al 2021, consciente de sus significativas caídas en el respaldo popular.
Andrés Manuel López Obrador dijo la semana anterior que, en el 2021, cuando se elijan más de 2 mil cargos públicos en el país, donde destacarán los 500 diputados federales, 15 gobernadores y 30 congresos locales, será él quien salvaguarde la democracia y la soberanía nacional. Dicha declaración no solamente incurre en las formas, sino que también atenta contra la misma Constitución del país, la cual establece los sustentos básicos de los organismos autónomos: 1) ser creados directamente por la Constitución, 2) poseer atribuciones propias, 3) contar con tareas esenciales para el funcionamiento eficaz del Estado moderno y 4) no estar subordinados a ningún otro poder del Estado; por lo cual la intromisión de cualquier actor político, ajeno a las tareas de dichos organismos, violenta hasta a la misma Ley Suprema del país.
Así pues, el presidente no debe ni puede contraer (i)responsabilidades en materia electoral, pues simplemente no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. En ese mismo tenor, debemos recordar también el proceso de construcción y andamiaje del hoy Instituto Nacional Electoral, mismo que –siendo IFE– vio la luz a partir de las reformas electorales del gobierno de Salinas de Gortari, el cual buscaba la legitimidad ciudadana, convirtiendo a éste en un órgano electoral que en 1990 sustituyó a la Comisión Federal Electoral, para posteriormente en 1996 volverse completamente autónomo y no estar subordinado al Poder Ejecutivo federal.
¡Vaya paradoja! Mientras Salinas de Gortari asumió la Presidencia de la República en medio de un escándalo electoral, que probablemente fue todo un fraude orquestado, en 1991 la ciudadanía premió sus esfuerzos de legitimarse, destacando la creación del IFE. 30 años después de dicho fraude, López Obrador llegó al poder (2018) sin ningún tipo de duda de la legalidad y legitimidad de su triunfo y, contrario a los años finales del PRI hegemónico, propio de un estado jacobino que busca balancear gobernabilidad y democracia, el actual presidente busca con todas sus uñas debilitar a la institución que veló por el respeto al proceso y resultados electorales en los cuales resultó ganador.
Así pues, Levitsky y Ziblatt también señalan que el éxito de la democracia estadounidense se basa, en gran medida, en la regla tácita impuesta por los líderes de ambos partidos –Demócrata y Republicano– de reconocer la legitimidad del contrincante, con lo cual, asimismo, han reconocido de manera histórica que la divergencia de puntos de vista no significa, precisamente, que uno de ellos atente contra el sistema democrático.
En esa misma vertiente, se puede recordar la obra del germano/español Juan Linz, quien en su conceptualización de autoritarismo consideraba como factor clave de éste el rechazo o débil reconocimiento de las reglas democráticas con las que se compite: ¿qué pensaría ahora Linz respecto al hoy presidente, quien hoy desde el poder atenta contra el arbitro electoral, pero quien cuando perdió nos anuló el derecho de transitar por la avenida más importante del país?
Lamentable me parece escuchar a los porristas de la 4T, argumentando que Andrés Manuel López Obrador es un completo demócrata por haber llegado a través de elecciones populares, quizá se les olvide que grandes figuras políticas –soy consciente de la diferencia de dimensiones– que hicieron tanto daño a sociedades enteras, independientemente de sus ideologías, también llegaron al poder por la vía legal y legítima de los sufragios: Hitler, Chávez, Fujimori.
Las victorias no son el mejor indicador para saber quién es un demócrata. Los demócratas se identifican cuando estando en el poder se encuentran con la adversidad.
Isidro O’Shea
Twitter: @isidroshea
Fotografía: wallpaperflare.com




